En 1865 la poeta gallega Rosalía de Castro escribió un texto que sería publicado un año después en Almanaque de Galicia. Valiéndose del estilo epistolar, utiliza a dos personajes de ficción (Nicanora y su amiga Eduarda, a quien va dirigida la carta) para evidenciar la visión que se tenía de las mujeres escritoras de su época y las dificultades que debían salvar. Su propia experiencia así se lo dictaba.
Para presentar cierto alejamiento de las críticas vertidas, Rosalía aclara al final de la misiva que se trata de una obra ajena que encontró por casualidad y que, dado su interés, decidió hacerla pública.
Su lectura les hará reflexionar.
Mi querida Eduarda:
¿Seré demasiado cruel, al empezar esta carta,
diciéndote que la tuya me ha puesto triste y malhumorada? ¿Iré a
parecerte envidiosa de tus talentos, o brutalmente franca, cuando me
atrevo a despojarte, sin rebozo ni compasión, de esas caras ilusiones que
tan ardientemente acaricias? Pero tú sabes quién soy, conoces hasta lo
íntimo mis sentimientos, las afecciones de mi corazón, y puedo hablarte.
No, mil veces no, Eduarda; aleja de ti tan fatal tentación, no publiques
nada y guarda para ti sola tus versos y tu prosa, tus novelas y tus dramas:
que ese sea un secreto entre el cielo, tú y yo. ¿No ves que el mundo está
lleno de esas cosas? Todos escriben y de todo. Las musas se han
desencadenado. Hay más libros que arenas tiene el mar, más genios que
estrellas tiene el cielo y más críticos que hierbas hay en los campos.
Muchos han dado en tomar esto último por oficio; reciben por ello
alabanzas de la patria, y aunque lo hacen lo peor que hubiera podido
esperarse, prosiguen entusiasmados, riéndose, necios felices, de los otros
necios, mientras los demás se ríen de ellos. Semejantes a una plaga
asoladora, críticos y escritores han invadido la tierra y la devoran como
pueden. ¿Qué falta hacemos, pues, tú y yo entre ese tumulto devastador?
Ninguna y lo que sobra siempre está demás. Dirás que trato esta cuestión
como la del matrimonio, que hablamos mal de él después que nos hemos
casado; mas puedo asegurarte, amiga mía, que si el matrimonio es casi
para nosotros una necesidad impuesta por la sociedad y la misma
naturaleza, las musas son un escollo y nada más Y, por otra parte,
¿merecen ellas que uno las ame? ¿No se han hecho acaso tan ramplonas
y plebeyas que acuden al primero que las invoca, siquiera sea la cabeza
más vacía? Juzga por lo que te voy a contar.
Hace algún tiempo, el barbero de mi marido se presentó circunspecto y
orgullosamente grave. Habiendo tropezado al entrar con la cocinera, le
alargó su mano y la saludó con la mayor cortesía, diciendo: «A los pies de usted, María. ¿Qué tal de salud?». «Vamos andando –le contestó muy
risueña–, ¿y usted, Guanito?». «Bien, gracias, para servir a usted». «¡Qué
fino es usted, amigo mío! –añadió ella, creyéndose elevada al quinto cielo
porque el barberillo le había dado la mano al saludarla y se había puesto a
sus pies –. ¡Cómo se conoce que ha pisado usted las calles de La
Habana! Por aquí, apenas saben los mozos decir más que buenos días».
–¡Cómo se conoce que vienes de aquella tierra! –exclamé yo para mí–. Tú
ya sabes, Eduarda, cuál es aquella tierra…, aquella feliz provincia en
donde todos, todos (yo creo que hasta las arañas) descienden en línea
recta de cierta antigua, ingeniosa y artística raza que ha dado al mundo
lecciones de arte y sabiduría.
–¿Cómo no ha venido usted más antes? –le preguntó mi marido algo
serio–. ¿No sabía usted que le esperaba desde las diez?
–Cada cual tiene sus ocupaciones particulares –repuso el barbero con
mucho tono y jugando con el bastón–. Tenía que concluir mi libro y llevarlo
a casa del impresor, que ya era tiempo.
–¿Qué libro?–repuso mi marido lleno de asombro.
–Una novela moral, instructiva y científica que acabo de escribir, y en la
cual demuestro palpablemente que el oficio de barbero es el más
interesante entre todos los oficios que se llaman mecánicos, y debe ser
elevado al grado de profesión honorífica y titulada, y trascendental por
añadidura.
Mi marido se levantó entonces de la silla en que se sentara para ser
inmolado, y cogiendo algunas monedas, se las entregó al barbero,
diciendo:
–Hombre que hace tales obras no es digno de afeitar mi cara –y se alejó
riendo fuertemente; pero no así yo, que, irritada contra los necios y las
musas, abrí mi papelera y rompí cuanto allí tenía escrito, con lo cual, a
decir verdad, nada se ha perdido.
Porque tal es el mundo, Eduarda: cogerá el libro, o, más bien dicho, el
aborto de ese barbero, a quien Dios hizo más estúpido que una marmota,
y se atreverá a compararlo con una novela de Jorge Sand.
–Yo tengo
leídas muchas preciosas obras —me decía un día cierto joven que se tenía por instruido–. Las tardes de la Granja y el Manfredo de Byron; pero,
sobre todo, Las tardes de la Granja me han hecho feliz.
–Lo creo— le
contesté y mudé de conversación.
Esto es insoportable para una persona que tenga algún orgullo literario y
algún sentimiento de poesía en el corazón; pero sobre todo, amiga mía, tú
no sabes lo que es ser escritora. Serlo como Jorge Sand vale algo; pero
de otro modo, ¡qué continuo tormento!; por la calle te señalan
constantemente, y no para bien, y en todas partes murmuran de ti. Si vas a
la tertulia y hablas de algo de lo que sabes, si te expresas siquiera en un
lenguaje algo correcto, te llaman bachillera, dicen que te escuchas a ti
misma, que lo quieres saber todo. Si guardas una prudente reserva, ¡qué
fatua!, ¡qué orgullosa!; te desdeñas de hablar como no sea con literatos. Si
te haces modesta y por no entrar en vanas disputas dejas pasar
desapercibidas las cuestiones con que te provocan, ¿en dónde está tu
talento?; ni siquiera sabes entretener a la gente con una amena
conversación. Si te agrada la sociedad, pretendes lucirte, quieres que se
hable de ti, no hay función sin tarasca. Si vives apartada del trato de
gentes, es que te haces la interesante, estás loca, tu carácter es
atrabiliario e insoportable; pasas el día en deliquios poéticos y la noche
contemplando las estrellas, como don Quijote. Las mujeres ponen en
relieve hasta el más escondido de tus defectos y los hombres no cesan de
decirte siempre que pueden que tina mujer de talento es una verdadera
calamidad, que vale más casarse con la burra de Balaam, y que solo una
tonta puede hacer la felicidad de un mortal varón.
Sobre todo los que escriben y se tienen por graciosos, no dejan pasar
nunca la ocasión de decirte que las mujeres deben dejar la pluma y
repasar los calcetines de sus maridos, si lo tienen, y si no, aunque sean
los del criado. Cosa fácil era para algunas abrir el armario y plantarle
delante de las narices los zurcidos pacientemente trabajados, para
probarle que el escribir algunas páginas no le hace a todas olvidarse de
sus quehaceres domésticos, pudiendo añadir que los que tal murmuran
saben olvidarse, en cambio, de que no han nacido más que para tragar el
pan de cada día y vivir como los parásitos.
Pero es el caso, Eduarda, que los hombres miran a las literatas peor que
mirarían al diablo, y este es un nuevo escollo que debes temer tú que no
tienes dote. Únicamente alguno de verdadero talento pudiera, estimándote
en lo que vales, despreciar necias y aun erradas preocupaciones; pero… ¡Ay de ti entonces!, ya nada de cuanto escribes es tuyo, se acabó tu
numen, tu marido es el que escribe y tú la que firmas.
Yo, a quien sin duda un mal genio ha querido llevar por el perverso camino
de las musas, sé harto bien la senda que en tal peregrinación recorremos.
Por lo que a mí respecta, se dice muy corrientemente que mi marido
trabaja sin cesar para hacerme inmortal. Versos, prosa, bueno o malo,
todo es suyo; pero, sobre todo, lo que les parece menos malo y no hay
principiante de poeta ni hombre sesudo que no lo afirme. ¡De tal modo le
cargan pecados que no ha cometido! Enfadosa preocupación, penosa
tarea, por cierto, la de mi marido que costándole aún trabajo escribir para
sí (porque la mayor parte de los poetas son perezosos), tiene que hacer
además los libros de su mujer, sin duda con el objeto de que digan que
tiene una esposa poetisa (esta palabra ya llegó a hacerme daño) o
novelista, es decir, lo peor que puede ser hoy una mujer.
Ello es algo absurdo si bien se reflexiona, y hasta parece oponerse al buen
gusto y a la delicadeza de un hombre y de una mujer que no sean
absolutamente necios… Pero ¿cómo cree que ella pueda escribir tales
cosas? Una mujer a quien ven todos los días, a quien conocen desde luna,
a quien han oído hablar, y no andaluz, sino lisa y llanamente como
cualquiera, ¿puede discurrir y escribir cosas que a ellos no se les han
pasado nunca por las mientes, y eso que han estudiado y saben filosofía,
leyes, retórica y poética, etc.? Imposible; no puede creerse a no ser que
viniese Dios a decirlo. ¡Si siquiera hubiese nacido en Francia o en Madrid!
Pero ¿aquí mismo?… ¡Oh!…
Todo esto que por lo general me importa poco, Eduarda, hay, veces, sin
embargo, que me ofende y, lastima mi amor propio, y he aquí otro nuevo
tormento que debes añadir a los ya mencionados.
Pero no creas que para aquí el mal, pues una poetisa o escritora no puede
vivir humanamente en paz sobre la tierra, puesto que, además de las
agitaciones de su espíritu, tiene las que levantan en torno de ellas cuantos
la rodean.
Si te casas con un hombre vulgar, aun cuando él sea el que te atormente y
te oprima día y noche, sin dejarte respirar siquiera, tú eres para el mundo
quien le maneja, quien le lleva y trae, tú quien le manda; él dice en la visita
la lección que tú le has enseñado en casa, y no se atreve a levantar los
ojos por miedo a que le riñas y todo esto que redunda en menosprecio de tu marido, no puede menos de herirte mortalmente si tienes sentimientos y
dignidad, porque lo primero que debe cuidar una mujer es de que la honra
y la dignidad de su esposo rayen siempre tan alto como sea posible. Toda
mancha que llega a caer en él cunde hasta ti y hasta tus hijos: es la
columna en que te apoyas y no puede vacilar sin que vaciles, ni ser
derribada sin que te arrastre en su caída.
He aquí, bosquejada deprisa y a grandes rasgos, la vida de una mujer
literata. Lee y reflexiona; espero con ansia tu respuesta.
Tu amiga, Nicanora.
Paseándome un día por las afueras de la ciudad, hallé una pequeña
cartera que contenía esta carta. Parecióme de mi gusto, no por su mérito
literario, sino por la intención con que ha sido escrita, y por eso me animé
a publicarla. Perdóneme la desconocida autora esta libertad, en virtud de
la analogía que existe entre nuestros sentimientos.
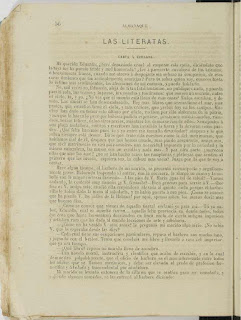
No hay comentarios:
Publicar un comentario